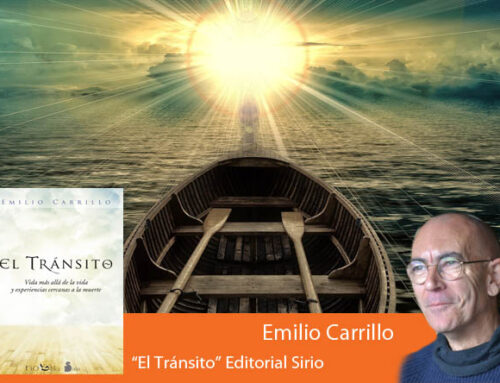Meditar es no pensar.
El mundo está hecho de pensamientos. Las formas, los sonidos, las sensaciones que configuran la realidad no son más que pensamientos sucesivos que emergen y se desvanecen como las olas del mar. Fuera de estas ondas mentales, el universo no tiene realidad. Meditar es detener el flujo incesante de la mente, acabar con la percepción ilusoria de los objetos, borrar las huellas del recuerdo y la memoria, y renunciar a indagar el por qué de las cosas. Trascendida de este modo la individualidad, la conciencia desborda los límites del cuerpo y se expande hasta hacerse infinita.
Al principio, claro, la meditación sólo sirve para que duelan las rodillas, pero con la práctica se convierte en un escape de las miserias de este mundo, en una inmersión en una realidad superior que templa el espíritu y aporta dicha, equilibrio, ecuanimidad y sabiduría.
Los Obstáculos de la Meditación
Uno de los principales escollos de la experiencia meditativa son las emociones y los deseos, esos vientos huracanados, invisibles, inasibles e impredecibles que agitan con fuerza las olas del pensamiento. He aquí la clave: una mente sometida al imperio de los deseos no tiene escapatoria; será siempre prisionera del enemigo invisible. Para que la fuente de donde brota la sustancia mental deje de manar hay que situarse en ese imperceptible instante microinfinitesimal que separa un pensamiento de otro y, desde allí, agrandar paulatinamente el espacio interior. Empujar recuerdos, deseos y respiración va generando una vibración dominante en la que se subsume cualquier otra actividad mental. El universo entero vuelve, de este modo, a su estado germinal, contenido en la sola vibración del mantra, que es la expresión de la totalidad cósmica.
El Poder Transformador de la Meditación
Durante la meditación, quedan muy lejos los cuidados de este mundo, su importancia reducida a dimensiones atómicas, microscópicas, por la infinitud de la perspectiva. Al regresar, las cosas se contemplan como algo ajeno con lo que no hay vinculación. Las fuerzas ciegas de la pasión y el apego que normalmente nos enzarzan en los asuntos terrenales, aparecen misteriosamente calmadas y en el interior se siente la presencia de un ángel transparente que lleva la paz prendida de sus alas de seda.
Revelaciones de la Meditación
Una asomada, una sola, a esa inconmensurable inmanencia que se extiende más allá del tiempo y del espacio debe bastar para ahuyentar para siempre las sombras del miedo. La vida es un sueño. Es falso que acabe en la meditación. Es preciso persistir largos años antes de que un resquicio, una rendija, deje pasar, siquiera, el primer rayo cegador de luz eterna. Pero es la única forma de trascender nuestras miserias. Así que, ¿estás dispuesto a embarcarte en este viaje de descubrimiento interior?
Francisco López-Seivane
[email protected]