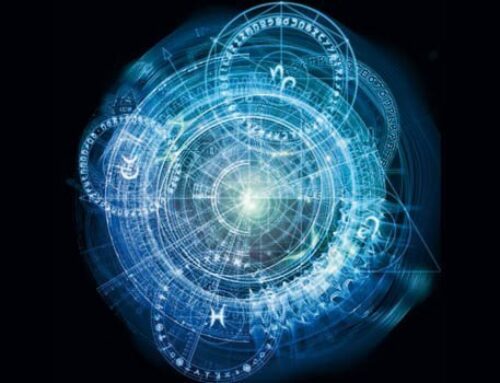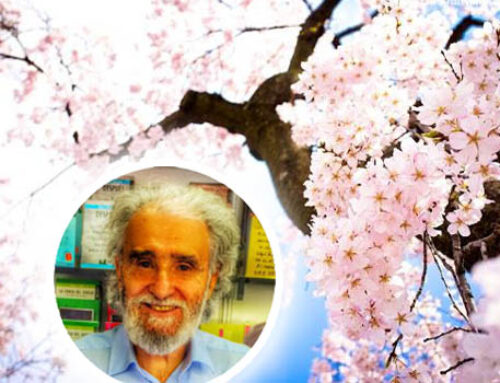Rafael Campeny, un auténtico buscador espiritual, surge como un faro de luz en un mundo a menudo sumido en la oscuridad. Su esencia de vagabundo espiritual y su incansable búsqueda de verdades más elevadas resonan como un canto a la vida y la voluntad de aprender.
La primera vez que cruzamos caminos fue un momento que quedará grabado en mi memoria. Eran las nueve de la noche, y me encontraba en el centro de yoga Shadak, preparado para impartir una clase de meditación. A lo lejos, mi mirada se vio atraída por un hombre que, con su disposición de vagabundo, emanaba una energía especial. Su ropa, aunque limpia, lucía desgastada; su barba era espesa y su sonrisa, aunque intrigante, me llenó de curiosidad.
Una vez finalizada la clase, se acercó y me dijo: “Tenía muchas ganas de conocerle. He estado meses en India y también meditando en un monasterio en Nepal”. Le pedí que nos tutearamos, y aceptó. Salimos a la calle y comenzamos a charlar. Me compartió su historia: marino solo cuando necesitaba financiación para embarcarse hacia Oriente, había pasado diecisiete años como vagabundo en París, sobreviviendo de las sobras de los desayunos en hoteles.
Nuestra amistad se fortaleció rápidamente. Su mente era un compendio de conocimientos filosóficos, metafísicos y místicos. Cada conversación se convertía en un viaje hacia lo desconocido. Me relató anécdotas sorprendentes, como la vez que compartió piso en Ámsterdam con un sicario, o su experiencia en una barcaza en el Ganges, donde las ratas lo despertaban cada noche. Su lucha por el conocimiento espiritual se entrelazaba con su vida cotidiana, un reflejo de la búsqueda del alma.
Era un hombre extraordinario, siempre amable y educado, que florecía a pesar de su entorno. Le acompañé a su modesta buhardilla en la calle Príncipe, un lugar que contrastaba con la riqueza de su sabiduría. A pesar de su apariencia humilde, su presencia iluminaba cualquier lugar al que iba. Mi hermano Miguel Ángel y Almudena se unieron a nuestra amistad, sintiendo su energía y conocimiento. Participamos en una de sus conferencias sobre la Tradición, un evento seis horas de sabiduría compartida que todos recordamos.
A pesar de nuestra conexión profunda, un día decidió partir nuevamente en su búsqueda. Pasaron meses sin saber de él, y aunque le extrañaba, su huella en mi vida perduró. Un día, tras un largo periodo de silencio, recibí una llamada de Almudena, quien me dijo: “¿A qué no sabes quién está aquí?” En ese instante supe que era Rafael. Cuando lo vi, había regresado con su inseparable perrito, y nuestras noches de diálogo reanudaron. Hablamos de gnosticismo, alquimia, zen, yoga y más.
Un día, mientras paseábamos, encontró unos zapatos abandonados y, con una sonrisa, se los probó diciendo: “Soy más rico que tú”. Era resistente como el rinoceronte y, aunque rara vez reía, siempre llevaba una sonrisa en su rostro. No había manera de medir la cantidad de libros y tratados que había leído, y su conocimiento era un regalo continuo a quienes se cruzaban en su camino.
Finalmente, un día se despidió nuevamente. Mi corazón sintió nostalgia por su ausencia. Junto a Nacho Fagalde, recorrí Madrid buscando respuestas sobre su paradero, encontrando solo a un anciano que dijo: “¡Ah, el de la India! Se fue hace mucho. No lo he vuelto a ver”.
Rafael Campeny sigue vivo en mi corazón, una luz que ilumina mi mente. Aunque las palabras son efímeras, en mi próximo trabajo compartiré algunas de sus lecciones fundamentales. Es un recordatorio de que la búsqueda de la verdad y la conexión espiritual es un viaje eterno.
Ramiro Calle
Centro de Yoga Shadak